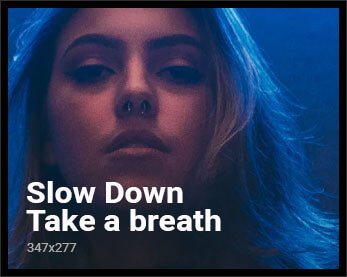Cachirla es un vocablo que me lleva directamente hasta la infancia. Tiempos de llanura aún metida como cuña, en los barrios nuevos y en las “perdidas poblaciones” borgianas del sur de Buenos Aires. Eran “cachirlas” los leves pájaros que alzaban el vuelo en los potreros de Soldati, y es posible que el nombre derive de su siseo irreproducible, algo así como un “cachil, cachil”, emitido al lanzarse al aire casi desde nuestros pies. Primera pieza de nuestros escarceos cinegéticos, con el alambre de hierro rematado en dos volutas, que se revoleaba y partía veloz en vuelo horizontal. Esa especie se levantaba desde el piso en una vertical perfecta, y entonces, con un poco de suerte, tropezaba a media altura con nuestra improvisada boleadora.
Ya muchacho, se prolongó el encanto sonoro de este nombre, en aquellas notas impagables de un tango de Eduardo Arolas: “La Cachila”; porque esta voz, en la ciudad, se pronuncia así. Jaspeada en pardo oscuro, es aún hoy, motivo de desorientación para los perdigueros más jóvenes, ya que, al parecer, huele igual que la mal llamada perdiz de nuestros campos.
A la de este relato la conocí gracias al recuerdo del apodado “coronel” Miguel Rivas, mi habitual proveedor de anécdotas y leyendas, desde los pagos viejos de Videla Dorna. Entre amargo y amargo, hablábamos una tarde sobre la memoria prodigiosa de algunos perros y su instinto infalible para volver hasta el sitio natal.
-“Zí”, me dijo Rivas, con su seseo habitual, “pero el caballo sabe tener más memoria que el perro”.
-“Mire, mi coronel, que conozco perros que han recorrido más de una legua, en campo desconocido, y volvieron junto a su amo”, intenté, a modo de defensa de mi propia teoría.
– “Puede ser, pero me acuerdo ahora de mi yegua Cachirla, y no creo que se haya visto, o se vuelva a ver, hazaña del calibre de la que ella hizo, cuando ya tenía más de quince años.
Eran tiempos de seca y precios bajos; yo me fui quedando sin potrero para mis caballos y al final tuve que repartirlos. Así entregué a este animal, una picaza grandota de linda alzada, fuerte y de buenos aplomos, mansa de lomo y de orejas; capaz de tirar ella sola el carro de la leche. Un amigo me la aceptó y allá se fue con su potrillo, ya destetao.
Pero la mala época era para todos, y el hombre también despachó una buena parte de su caballada cuando lo necesitó, y entre otros pingos, se fue la Cachirla, con su potrillo. Yo me enteré recién al mes. Me dijo el paisano que había formado un lote, y que lo había vendido en los remates de Grippo, uno que tenía corrales de venta de caballos en Villa Soldati, allá en la capital. Me ofreció los pesos que le habían quedado por el negocio, pero yo no los quise, estaba medio molesto por la pérdida. Después las cosas mejoraron; hubo buena cosecha y poco a poco fui rehaciendo la tropa.
Una tarde, con mi mujer, en la volanta, volvíamos de Gorchs adonde habíamos ido para buscar la provista. Linda la tarde, y al trote de un tordillo panzón y un poco lerdo alcanzamos el camino real, que pasaba justo enfrente de la chacra. Medio lejos todavía de nosotros pude ver un yeguarizo que recorría el alambre al galope, un poquito corrida del camino.
–Decime, María, si no parece la Cachirla, le dije a mi mujer. –Qué va’ ser!, si l´han vendido en Buenos Aires… me contestó la María, casi enojada.
Pero en el mismo momento pegué el grito, y la yegua, porque era ella, clavó las manos en seco, con las orejas paradas, mirando a la volanta, mientras nos acercábamos. Me largué de un salto al piso, con un cabresto corto que siempre llevaba debajo del asiento, y le hablé como lo había hecho tantas veces, hasta que le pasé la mano por debajo del cogote, y la palmeé; y ahí le crucé la soga. Resopló un par de veces pero al paso, bien despacito, abrimos dos tranqueras y la encerré en un potrero. Recién entonces vi que tenía varias mataduras, como de lonja fuerte y de pecheras demasiado exigidas. También advertí que estaba herrada, pa´tirar carros en la ciudá, y un algo, como una angustia, se me adentró hasta el alma y me dejó pensando.
¡Qué animal noble! Sabe, Rodolfo… Fue la que nos llevó a los tres en la volanta la noche que nació m´hijo Juan, con el Salado fuera de madre y el agua hasta las verijas. La yegua hizo el viaje de ida y de güelta en medio de la oscuridad pero nunca le erró ni al puente ni a la huella.
Para entonces, yo casi no lo escuchaba al viejo coronel; me había perdido en cavilaciones acerca de pueblos y de distancias porque eran, y son, más de 140 kilómetros desde, digamos, algún lugar del Sur de Flores, en plena capital. ¿Dónde encontrar un Homero para semejante Odisea?
De qué sirvió que Rivas, ya animado por el recuerdo y mi asombro inocultable, me refiriera que justo al cumplir 22 años dispuso jubilar a la Cachirla, y asegurarme que terminó sus días bien comida y descansada en un campito que él tenía detrás del rancho.
“Picaza overa”, me volvió a decir, con visible emoción. Y encontré la parábola del pajarito gaucho y la yegua legendaria. Todo tan simple y tan profundo, como ese poema rural que, sin quererlo, había escrito para mí, hacía mucho tiempo, una picaza de memoria inmortal y un jinete, como ya deben quedar muy pocos en la pampa.
por Juan Ferrari